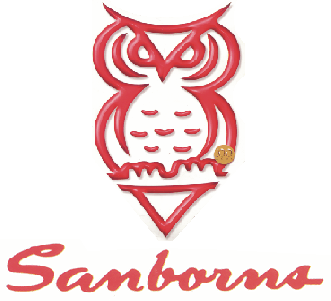Una sola es la noche decembrina en que recuerdo haber participado en la ceremonia de las doce uvas. Ese invierno del año 2001, una oleada de malas calificaciones, malas en verdad, se cernían con tal fragor sobre mi reporte escolar, que extraje cada una de esas delicadas bayas verdes de la copa de cristal con el rito que merecen sólo los amuletos. A pesar de la devoción que demostré esa noche, para mi madre los números en rojo de la boleta no desaparecieron, y el rapapolvo fue igualmente severo. Esta decepción, mezclada más con mi naturaleza distraída que con alguna indiferencia pedante o con escepticismos odiosos, hizo que el resto de las noches de Año Nuevo transcurrieran inadvertidas.
Leo ahora en el periódico inglés The Guardian el reporte de una investigación, conducida por el sicólogo Richard Weisman, de la universidad de Hertfordshire, que descubrió algunos métodos para mejorar la probabilidad de realizar los doce deseos a los que sacrificamos nuestras uvas, y que me hubieran sido bastante útiles, sin duda, en ese oscuro invierno del 2001 y, ahora, para no perder la esperanza. Según el inglés, el hábito de decir en voz alta lo que queremos ayuda a aumentar las oportunidades de cumplir lo que nos prometemos. Así, el hombre grueso que fuera profiriendo animosamente en el camión (“esta vez iré al gimnasio, ¡demonio!, esta vez sí que lo haré”), no debe tomarse a mal, sino, todo lo contrario, ser alentado con una sonrisa leve pero reconfortante o con una sencilla palmada en la espalda. Para los hombres parece, además, ser especialmente útil la fijación de metas claras y de recompensas, “a modo de zanahoria”, anota el científico. Los hombres que se comprometen a perder medio kilo por semana en lugar de la ambigua y resbalosa meta de “perder peso”, por ejemplo, están destinados a mayor gloria con un 22 por ciento más de probabilidades.
Pero para las mujeres parece funcionar mejor platicar sus metas con la familia y los amigos, de modo que aumente la presión de no cumplirlas. Además, asumir las recaídas no como fracasos, sino como resbalones, es otra de las ventajas de ellas.
Con dos días antes de la noche de Año Nuevo se tiene bastante tiempo para salir a la caza de una reluciente y fresca docena de uvas que permita empezar con gracia el año que viene. Además, siéntase una ligera emoción al saber que, tras estos sencillos consejos de R. Weisman, se suma a las fervorosas huestes de cada 31 de diciembre, una menuda alma que ha recobrado, un poco, sí, pero al fin y al cabo recobrado, la esperanza.
Leo ahora en el periódico inglés The Guardian el reporte de una investigación, conducida por el sicólogo Richard Weisman, de la universidad de Hertfordshire, que descubrió algunos métodos para mejorar la probabilidad de realizar los doce deseos a los que sacrificamos nuestras uvas, y que me hubieran sido bastante útiles, sin duda, en ese oscuro invierno del 2001 y, ahora, para no perder la esperanza. Según el inglés, el hábito de decir en voz alta lo que queremos ayuda a aumentar las oportunidades de cumplir lo que nos prometemos. Así, el hombre grueso que fuera profiriendo animosamente en el camión (“esta vez iré al gimnasio, ¡demonio!, esta vez sí que lo haré”), no debe tomarse a mal, sino, todo lo contrario, ser alentado con una sonrisa leve pero reconfortante o con una sencilla palmada en la espalda. Para los hombres parece, además, ser especialmente útil la fijación de metas claras y de recompensas, “a modo de zanahoria”, anota el científico. Los hombres que se comprometen a perder medio kilo por semana en lugar de la ambigua y resbalosa meta de “perder peso”, por ejemplo, están destinados a mayor gloria con un 22 por ciento más de probabilidades.
Pero para las mujeres parece funcionar mejor platicar sus metas con la familia y los amigos, de modo que aumente la presión de no cumplirlas. Además, asumir las recaídas no como fracasos, sino como resbalones, es otra de las ventajas de ellas.
Con dos días antes de la noche de Año Nuevo se tiene bastante tiempo para salir a la caza de una reluciente y fresca docena de uvas que permita empezar con gracia el año que viene. Además, siéntase una ligera emoción al saber que, tras estos sencillos consejos de R. Weisman, se suma a las fervorosas huestes de cada 31 de diciembre, una menuda alma que ha recobrado, un poco, sí, pero al fin y al cabo recobrado, la esperanza.